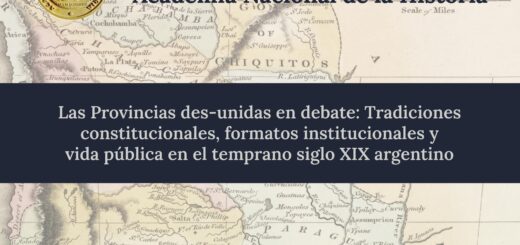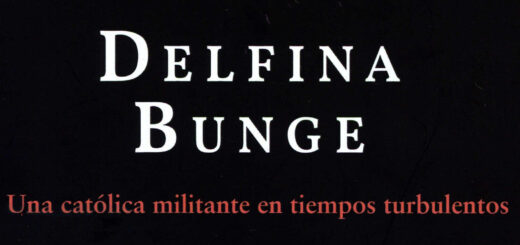Fallecimiento de la Dra. Daisy Rípodas Ardanaz

El 9 de octubre falleció la académica de número y académica Decana, Dra. Daisy Rípodas Ardanaz. La académica de número, Dra. Marcela Aspell escribió una semblanza en su recuerdo que publicamos a continuación.
Daisy: la mujer equivocada.
Por Marcela Aspell
Daisy Ripodas Ardanaz nació en La Plata, el 6 de agosto de 1923 hija de una familia de inmigrantes navarros. Murió hoy, 9 de octubre de 2024. Inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires egresando en 1946. Obtuvo su Doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba con la Tesis Doctoral: “El Matrimonio en Indias, realidad social y regulación jurídica” con el padrinazgo del Doctor Roberto Ignacio Peña Peñaloza.
Fue la primera mujer que integró nuestra Academia Nacional de la Historia donde ingresó como Miembro de Número en 1980. Fue Miembro asimismo de las Academias de Historia en España, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Guatemala y Colombia etc.
Sus líneas de trabajo se inscriben en el campo de la historia social y cultural de las Indias, donde la exhaustiva labor de investigación en archivos y repositorios americanos y europeos, unida a su refinado conocimiento de fuentes literarias indianas, impusieron a su producción una particular y exquisita impronta, donde no falta el cultivo de la Historia del Derecho. Fue Catedrática de Historia de América Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en 1977 Directora del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” hasta 1983. Mas tarde dirigió el Seminario de Investigación en Historia de América I en la Carrera de Historia de la Universidad del Salvador y en 1995 asumió la dirección del Doctorado en Historia y del Instituto de Investigaciones sobre Identidad Cultural. Integró además desde su fundación, en 2007, el Consejo Académico de la revista Épocas. Fue Miembro titular y Fundadora del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Ex Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Hispanoamérica Colonial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Distinguida con la Medalla de Oro al mejor egresado de la sección historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1945, Premio de la Fundación Internacional “Ricardo Levene” a la mejor obra de Historia de Derecho Indiano publicada en el trienio 1976-1978. “El matrimonio de Indias, realidad social y regulación jurídica” en 1979; Medalla de Oro de la Fundación Manuel Vicente Ballivián, de la Paz, 2002. Doctora Honoris Causa en 2019 por la Universidad del Salvador.
Sus textos: Bibliotecas privadas de funcionarios de la Real Audiencia de Charcas, 1975; El matrimonio en Indias: realidad social y regulación jurídica, 1977;El obispo Azamor y Ramírez. Tradición cristiana y modernidad, 1982;Refracción de ideas en Hispanoamérica colonial, 1983;El indiano en el teatro menor del Setecientos, 1986; Lo indiano en el teatro menor español de los siglos XVI y XVII, 1991;Un ilustrado cristiano en la magistratura indiana: Antonio Porlier, Marqués de Bajamar, 1992; La biblioteca porteña del obispo Azamor y Ramírez, 1788-1796, 1994; Viajeros al Río de la Plata 1701-1725, 2002, Los animales de compañía en Hispanoamérica colonial, 2016; Vida cotidiana de los estudiantes rioplatenses en Charcas (1750-1810) 2017 Derecho e Imagen en Hispanoamérica Colonial, 2020; Santos Indianos en escena en los Siglos XVII y XVIII, 2023.
Fue una mujer que supo enfrentar con firmeza y sobria dignidad los azares de la vida universitaria cíclicamente convertidos en huracanes o los dictados de modas efímeras, que imponen marcos críticos absolutamente pasajeros, que concluyen en palabras de Mariluz, confirmando “la verdad encerrada en el nihil novum sub sole o la fabulita sobre el parto de los montes”
Su maravillosa casa de dos semipisos contiguos, unidos por el ingenioso artilugio de un hueco en la medianera, logró calmar “la bibliofilia -o si se quiere la bliomania” a la que Mariluz definiría, citando a Carlos Alberto Pueyrredón, como “el único vicio al que la vejez no aplaca”.
En ese mundo apostólico de rotundas sorpresas, treinta y seis mil libros trepaban por las paredes desde el suelo, avanzando hasta los techos en estanterías interminables que interrumpían de a trechos, sus desbordadas colecciones de artesanías populares americanas, reunidas con pasión a lo largo de sus innumerables viajes, donde convivían indiecitas de telar y yute, matronas castizas de regazos descomunales, un degüello de mascaradas prolijamente ordenadas en procesión hacia la iglesia de la Virgen del Socavón Santa Patrona de los mineros de Oruro, sacerdotes misioneros con sus sotanas entablonadas, un oidor articulado, enfundado en sus calzones bordados de satén amarillo que había venido de Guayaquil, un obispo malvado de ojos saltones, tocado con una rígida mitra encastrada hasta las orejas y unos formidable arcos de lechuzas acezantes, que se me antojaban aturdidas por el estruendo callado de tantas voces montunas.
Así estaban compuestas las astillas rotas de la memoria de nuestra América que Daisy había creado en su maravillosa Biblioteca. El último sol del atardecer que se filtraba por las ventanas del contrafrente, inundaba siempre de oro los anaqueles. Mágicamente Daisy había logrado construir con sus manos el mundo que estudiaba en sus libros.
Algo de ello debió haber adivinado o presentido Mariluz cuando la conoció, pues muchos años después declaró: “Cuando llegó el momento de las amistades femeninas las elegidas fueron, naturalmente, las que frecuentaban el Archivo General de la Nación, el Museo Mitre, o la Sala Groussac o gustaban deambular por las librerías de la calle Corrientes, y así fue como terminé casándome con la mujer equivocada. Otros hombres tienen la fortuna de contar con una esposa que los contiene y les impone límites. Yo no he tenido esa suerte y, en vez de encontrar a la mujer que me hiciese un eficaz llamado a la prudencia, hallé más bien un estímulo a no perder ocasiones de enriquecer algún renglón de la biblioteca común”
Ese rendido mensaje de amor, a la mujer equivocada, pronunciado a viva voz en la sesión pública de la Academia Nacional de la Historia del 14 de noviembre del año 2000, fue contestado veintiún años después, cuando Daisy escribió su meticulosa “Bibliografía (1947-2013) del Dr. José María Mariluz Urquijo, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2021” que en sus 226 apretados registros alberga toda la producción científica de su compañero de vida.
“Nosotros nos divertíamos mucho juntos” me confió una tarde cuando iba a su casa con un lápiz y un cuadernito para registrar su historia de amor, enlazada a través de innumerables recuerdos que a su vez, documentaban amorosamente exquisitas piezas pequeñas apoyadas en los estantes de su prodigiosa biblioteca, como el pajarito de plata que evocaba “El Querandí”, el barcito de Perú y Moreno, con sus sillitas thonet y su oscura boiserie donde se encontraban de novios a tomar café después de una larga jornada en las Salas del AGN. Y esas cenefas bordadas con fornidos alamares dorados que Daisy cosió y colgó sobre los dinteles de las puertas, para honrar el recuerdo de cada puerta extraña que había cruzado con Mariluz y que todos los días atravesaba a su vez, un majestuoso Pedro Vicente Cañete, afilando sus uñas en los sillones rojo y verde de la pared del sur, encantadísimo por circular calladamente entre los libros, a los que husmeaba con cristiano respeto, porque había llegado a la casa de los Mariluz en una caja de zapatos, desde un nido fugaz, improvisado en un árbol, donde lo encontraron José y Hernán, los hijos de Eduardo Martire una tarde del verano de 1973, cuando Josemaría escribía el Estudio Preliminar y preparaba la edición del “Syntagma de las resoluciones prácticas cotidianas del Real Patronazgo de las Indias” y Eduardo lo secundaba con la laboriosa redacción de los gruesos tomos de “El Código Carolino de Pedro Vicente Cañete”, obra que mereció el Premio Levene en 1974.Trabajó hasta sus últimos días con una empecinada y admirable lucidez. Ya he referido sus libros, que se suman a centenares de formidables estudios monográficos, pero quiero cerrar estas líneas con la mención de un pequeño y delicioso relato que publicó en Córdoba: “El travestismo en Hispanoamérica colonial”, donde la tragedia de don Antonio María de lta, nacido en Colmenar de Oreja en 1771 o 1772, como María Leocadia de Ita, alumbra a través de sus breves páginas un derrotero complejo en tiempos revueltos y desatinados, caso exquisitamente estudiado por la autora “porque algún caso ha de ser el primero … cuando en Occidente se creía que todos los cisnes eran blancos hasta que conocieron cisnes negros en Australia…”